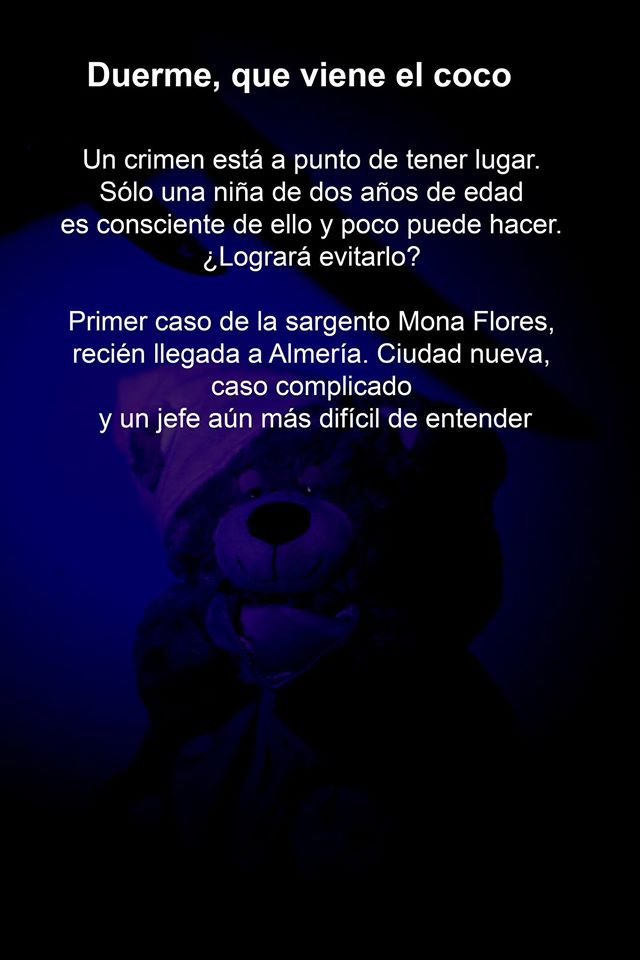Prácticamente nadie quiere estar gordo. No están de
moda aquellos cuerpos que, entrados en carnes, resultaban hermosos a ojos de
nuestros antepasados.
No voy a hablar de obesidad. Dejemos a un lado este
término que designa un exceso de peso que resulta perjudicial para la salud.
Voy a referirme a los llamados «un par de kilitos de
más», aquellos que no acarrean mayor consecuencia que la estética, y que se
traducen en una talla 44 en lugar de una 36, y una L en lugar de una XS.
Una analítica de una persona con este tallaje puede
ser absolutamente normal, sin arrojar valores altos en colesterol o en azúcar.
Pero a ojos de los demás esa persona está rellenita, le sobran unos kilos,
estaría mejor si adelgazara un poco e incluso en el caso de las mujeres se les
llega a preguntar para cuándo esperan el retoño…
Pues, a pesar de las críticas que puedan recibirse
por ese peso, genera dinero. Y bastante.
La existencia de los «gorditos», no siempre acompañados
del adjetivo felices, mueve a su
alrededor cantidad de negocios cuya realidad depende de ellos.
La lista es bastante amplia. Por un lado, tenemos
las tiendas de tallas especiales, cuyo tallaje parte de una 44 precisamente,
pues una persona que use esta medida tiene serias dificultades para encontrar
ropa en una «tienda de tallas normales». ¡Y lo feliz que hace poder encontrar
ropa sin tener que embutírtela mientras sudas en un estrecho cubículo rodeado
de espejos!
La comida light
es otro de los negocios que pululan alrededor de los que desean perder peso o
mantenerlo. Sin embargo, hay que leer con detenimiento las etiquetas
nutricionales, pues la mayoría de las veces ni hay tanta diferencia ni es tan
ligero como nos la pintan. La única diferencia está en el precio, más alto, y
en la cantidad, que sí suele ser más ligera. Quizás por esa razón se denomine light. ¡A saber!
Hablando de la comida, no pueden faltar en la lista
los libros para adelgazar siguiendo mil y una dietas saludables que te ayudan a
perder peso comiendo de todo, sin darte cuenta, sin pasar hambre… Vamos, que te
compras el libro y adelgazas algo seguro…generalmente el bolsillo.
¿Y qué me decís de los medicamentos milagrosos? Te
tomas un comprimido y puedes comer lo que quieras, teniendo en cuenta que,
gracias a esa píldora mágica, absorberás menos grasas. ¡Hala! Ponte a contar el
porcentaje a ver qué cantidad de patatas fritas puede comer sin sentirte
culpable.
Los cirujanos plásticos, gran negocio. Te encogen el
estómago y lo reducen a un tamaño tal que te será imposible desahogarte en plan
americano con una tarrina de helado y una cuchara cuando tengas un día malo, a
riesgo de que se descosa tu buche.
Los centros de estética también prometen hacerte
reducir unos centímetros de cintura, envolviéndote en no sé qué y metiéndote en
tal máquina.
Por último, me ha resultado curioso un ritual de
curandería brasileña para bajar la incómoda tripita, recitando lo siguiente:
Fuera barriga
Aunque seas mía,
Un poco
de noche
Otro poco
de día.
En fin, que sin gorditos el mundo no sería igual. Y
muchos chistes dejarían de tener gracia.
« - Oye, dile a tu hermana que no está gorda, que
sólo es talla "L" fante...»