Abrí los ojos despacio, y me incorporé lentamente.
Sólo se oía el sonido acompasado del agua al caer en la pequeña fuente donde
saciábamos nuestra sed, con una desconchada jarra que colgaba de un clavo
oxidado, remachado por mi abuelo hacía años.
Al sonido del agua acompañaba el croar de las
ranas en las charcas, cantando a la vida, como el trinar de los gorriones, y
algún que otro zumbido de un despistado abejorro.
Bostecé con la boca bien abierta, a punto de
desencajarse de mi mandíbula, acompañado de un buen estirón de mis brazos.
Comprobé, asombrada, que no llevaba puesta mi
camiseta de Naranjito, la del Mundial del 82, que mi madre me había comprado en
el barato. Tampoco llevaba los pantalones cortos celestes, con las rayas
blancas a los lados. Llevaba un vestido blanco, hasta los tobillos, pero
ligero, muy ligero.
Entonces las vi. Al lado del río, en sus banquetas
plegables de plástico y nilón de rayas blancas y azules, como siempre, como
cada ansiado sábado en que íbamos a la huerta.
Mi tía hacía punto, a pesar de ser verano.
Empezaba su labor, que cuando estaba casi acabada, volvía a ser lana
desbaratada por sus nerviosas manos, y vuelta a empezar, porque cambiaba de
opinión y ya no quería terminar aquella idea que poco antes tenía en mente.
Hablaba con mi abuela, sin apartar la mirada de
las agujas. Hablaban y yo no las oía. Las llamé fuerte, bien fuerte, pero no me
oían.
Me acerqué a ellas, sobresaltando a un par de
ranas que saltaron raudas a la corriente. A mí no me engañaban las ranitas. Ya
sabía yo su truco, porque lo tenían. No llegaban al centro del río. Se quedaban
acechando bajo una piedra, mirando atentas con sus ojillos saltones, esperando
a que me alejara para volver a su roca a tomar el sol, a la espera de una
libélula despistada que llevarse a la boca.
Al lado de mi abuela estaba la cesta con la
merienda. Salchichón De la Rosa, pan de pueblo y una tableta de chocolate
Valor, nuestra merienda favorita, la que tanto anhelábamos mis hermanas y yo.
Las dos callaron, y me miraron con ternura. ¡Quise
decirles tantas cosas! Que las echaba de menos, que las quería muchísimo, que
quería tenerlas de nuevo conmigo.
Pero las palabras no salían de mi boca. Rendida,
me arrodillé y posé mi cabeza en el regazo de mi abuela. Sus blancas manos me
acariciaron los cabellos, y cerré los ojos llena de amor por aquellas dos
mujeres que tanto me habían dado.
Mis temores, mis penas y mi desasosiego se
esfumaron. Huyeron espantados por el amor que me envolvía, porque ya no tenían
nada que hacer, porque yo no tenía nada que temer.
Imagen de i-sierradelasnieves.com
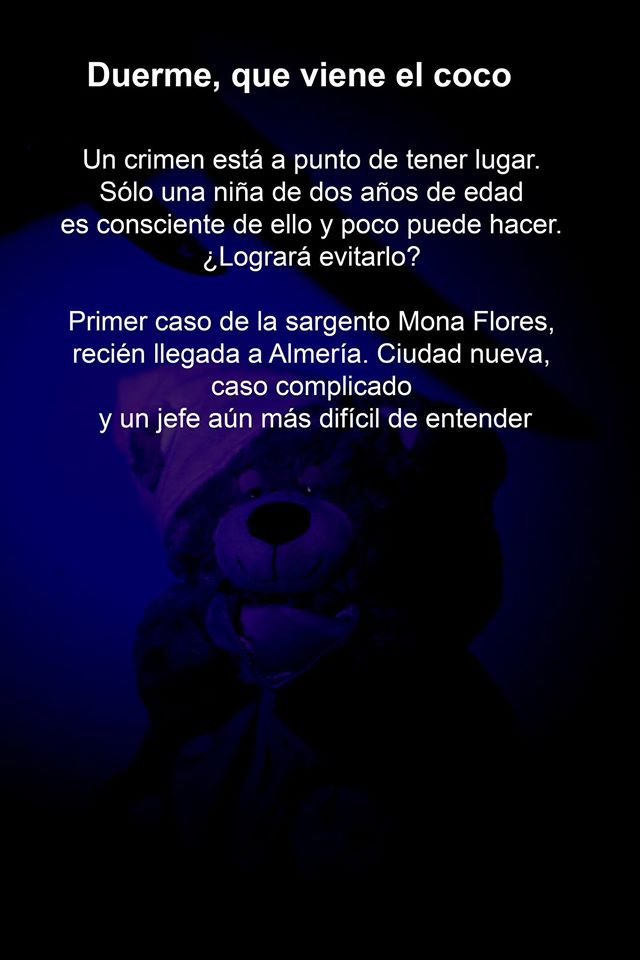

No hay comentarios:
Publicar un comentario